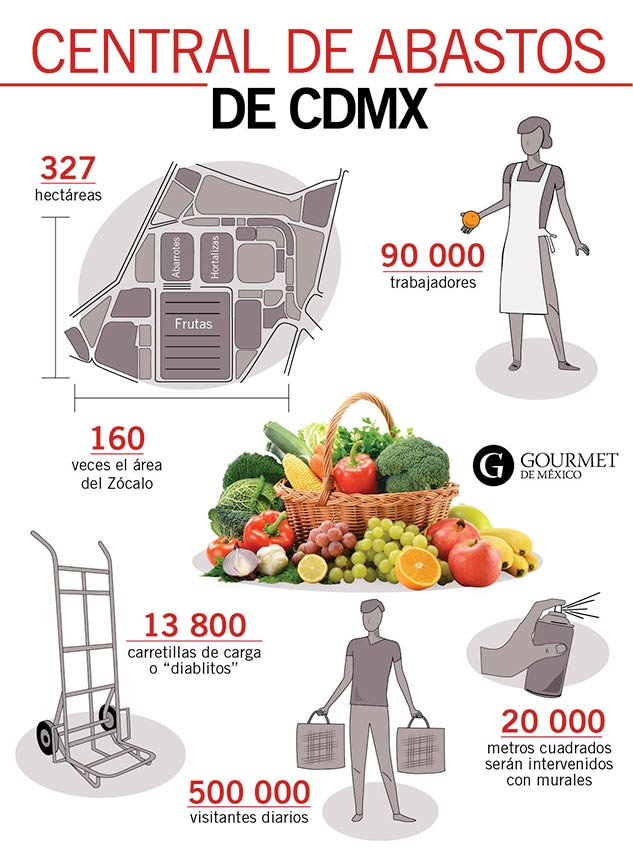Desde medianoche arriban tráileres y camiones, sigilosos, iluminando el camino con sus faros hacia la Central de Abastos. Avanzan en caravana para anunciar que lo mero bueno ha llegado a la Ciudad de México. A diario se abren las cortinas de los pasillos de la Central de Abastos para dar inicio a aquella fiesta colorida. Desfila entre el tumulto una ola de platanares de todos los tamaños y colores, dominicos, machos, tabascos, morados, y de sólo verlos la gente sabe ya si los quiere fritos, en licuado o solitos.
Texto Historias de Comal @historiadecomal. Fotos Román Gómez @playadura

Un día en la Central de Abastos
Un día no es suficiente para conocer la Central de Abastos. Se trata de una ciudad por sí misma: tiene un banco de alimentos que distribuye lo atrasado entre quienes más lo necesitan; el Cedabús, transporte público con una ruta interna por todo el lugar; la bodega de arte, y una infinidad de puestos de comida que expenden licuados, mariscos, tacos, huaraches, guisados, entre otros productos, preparados con lo más fresco del país.
Pocos conocen bien las entrañas de este mercado. Esto a tal grado que requerimos de un iniciado (en este caso de un diablero) para que nos abra paso, cuide la compra y nos lleve ante el mejor postor y los más preciados huacales. La felicidad está repartida entre 3,700 bodegas.

Te puede interesar: Mercado la Nueva Viga, lo que debes saber
Un lugar único para los cocineros
En el exterior se encuentra la zona rural, donde pequeños productores de las delegaciones de la Ciudad de México se dan cita para compartir sus cosechas. Se trata de un espacio sumamente especial para los cocineros que buscan ingredientes peculiares como la hoja de mostaza coral —nombre que parece más de alga que de hortaliza—, de color negro azulino y un sabor picosito cuando se termina de masticar.
La torre de Babel se devela mientras se camina para examinar los puestos, entre los cuales hay joyas que llenan de inspiración, como el limón caviar, cítrico del tamaño de un meñique en forma de pepino que, al ser partido por la mitad, descubre sus gajos a modo de perlas amarillas. “Es una especie de limón australiano cultivada en Ensenada”, explica el productor con orgullo, mientras toma una pieza y la exprime en la palma de mi mano.

De pronto surge un sentimiento contradictorio: uno quisiera quedarse anclado a cada puesto por horas, admirando las calabacitas estrelladas, el arcoíris picante que nace del abanico de chiles acomodados del habanero al pasilla, pero la estática y la contemplación no están permitidas. Se debe contar con agilidad y a tiro de águila comprar, recibir y pasar lo ganado al diablero para continuar con la lista de compras… De ahí la extraña sensación que brota por tener que ganarle al canto del gallo para irse con lo mejor de la diaria cosecha.